.... es muy importante para que muchos lectores (me incluyo) presientan que una novela determinada tiene muchas posibilidades de que va a gustarles, y así inician el recorrido, con ganas y buena predisposición. Hay muchas maneras de empezar a llenar eso que los escritores denominan "la temida página en blanco". Todas las fórmulas son aceptables porque en materia de gustos el espectro puede ser muy amplio. En lo personal me gustan especialmente la descripción de algún lugar y "un parte meteorológico" (un sol abrasador, una terrible tormenta, un mar embravecido). Eso me pone en clima y me predispone favorablemente.
Con esta premisa hurgué un poco en la memoria en busca de algunos de esos comienzos que en su momento me habían gustado; son sólo cinco, a modo de muestreo, pero seguramente hay muchos más.
Si alguien recuerda algún comienzo "memorable", sería interesante conocerlo.
Estos son "mis cinco" primeros
HOMBRES MUY HOMBRES (Men of Men) el escritor sudafricano Wilbur Smith narra el proceso del nacimiento de un diamante.
...
Nunca había estado expuesto a la luz del día, ni una sola vez en los doscientos millones de años transcurridos desde que asumiera su forma actual, y, sin embargo, parecía una gota destilada de luz solar.
Fue concebido en un calor tan intenso como el de la superficie del sol, en las terribles profundidades situadas por debajo de la corteza terrestre, en el magma fundido que surge del núcleo mismo de la tierra.
En esas tremendas temperaturas se habían quemado todas sus impurezas, dejando sólo los átomos de carbono en estado puro, y éstos, sometidos a presiones que habrían demolido montañas, quedaron reducidos en volumen y comprimidos hasta alcanzar una densidad superior a la de cualquier otra sustancia de la naturaleza.
Esa pequeña burbuja de carbono líquido fue transportada hacia arriba por el lento río subterráneo de lava fundida que atravesaba uno de los puntos débiles de la corteza terrestre, hasta llegar casi a la superficie antes de que finalmente dejara de fluir la lava.
Durante el milenio siguiente la lava se enfrió, y su forma se alteró convirtiéndose en una roca jaspeada de color azulado compuesta de guijarros blandamente cementados a una sólida matriz. Esta formación no estaba adherida naturalmente a la roca del entorno y llenaba sólo un profundo foso circular cuya boca, en forma de embudo, tenía más de un kilómetro de diámetro y cuya parte posterior descendía en forma abrupta hasta las profundidades de la tierra.
Mientras la lava se enfriaba, la burbuja de carbono sufría una transformación aún más maravillosa. Se solidificaba tomando la forma de un cristal de ocho caras simétricas del tamaño de un higo, y tan absolutamente purgado de toda impureza en la diabólica caldera de las entrañas de la tierra, que era transparente y claro como los mismos rayos del sol. Había sido sometido a presiones tan fuertes y constantes y a un enfriamiento tan similar que su cuerpo no mostraba la menor grieta o fractura.
Era perfecto, un objeto de fuego frío tan blanco que a la luz, parecería de un azul eléctrico; pero ese fuego jamás había sido despertado porque permanecía atrapado en una oscuridad total a lo largo de los tiempos y ni un solo rayo de luz había explorado jamás su diáfana profundidad. Sin embargo, durante todos esos miles de años, la luz del sol no estaba muy lejos, era sólo una cuestión de sesenta metros o menos; una delgada capa de tierra comparada con las inmensas profundidades desde donde había comenzado su viaje hacia la superficie.
Ahora, en el último pestañear del tiempo, apenas unos años en tantos milenios, el terreno había sido continuamente desmenuzado y resquebrajado por los esfuerzos mezquinos e ineficaces, pero persistentes, de una colonia de criaturas vivientes que parecían hormigas.
Los antepasados de aquellas criaturas ni siquiera existían sobre la faz de la tierra cuando ese cristal único y puro adquirió su forma actual, pero ahora, con cada día que pasaba, la conmoción provocada por herramientas metálicas producía leves vibraciones en esa roca tanto tiempo dormida, y cada día esas vibraciones eran más fuertes, a medida que la capa de tierra que la separaba de la superficie se reducía de sesenta metros a treinta y después a quince, de tres metros a sesenta centímetros, hasta que ahora apenas unos centímetros se interponían entre el cristal y la brillante luz del sol que por fin daría vida a sus fuegos dormidos.
...
AEROPUERTO (Arthur Hailey) - Describe una tormenta de nieve
(leída en inglés)
A las seis y media de la tarde, un viernes de enero, el Aeropuerto Internacional de Lincoln, estado de Illinois, funcionaba, pero con dificultades.
El aeropuerto se tambaleaba —como todo el Medio Oeste de los Estados Unidos— bajo la tempestad invernal más traicionera y ruda del último lustro. Ahora, al cabo de tres días, comenzaban a percibirse sus efectos, como pústulas que aparecieran en un cuerpo enfermo y debilitado.
Un camión de United Air Lines, cargado con doscientas cenas para servir a bordo, se había perdido, presumiblemente en la nieve, en alguna parte del perímetro del aeropuerto. La búsqueda del camión en medio de la oscuridad y la nieve, hasta ese momento había fracasado y no habían conseguido aún localizar ni al vehículo ni a su conductor.
El vuelo 111 de United —un DC-8 sin escalas a Los Angeles, al que estaba destinado el contenido del camión— ya llevaba varias horas de atraso, y lo ocurrido con la comida demoraría todavía más su salida. Otras demoras similares, por causas diversas, afectaban por lo menos a un centenar de vuelos de otras veinte líneas aéreas que utilizaban el aeropuerto de Lincoln.
La pista tres cero estaba inservible, bloqueada por un jet Aero-México —un Boeing 707— con las ruedas profundamente metidas, por debajo de la nieve, en la tierra empapada. Dos horas de intensos esfuerzos no habían podido moverlo.
La Oficina de Control de Tránsito Aéreo, limitada por el accidente en la pista tres cero, se había visto obligada a restringir la entrada de aviones procedentes de lugares cercanos como Minneápolis, Cleveland, Kansas City, Indianápolis y Denver. Pero con todo, unos veinte aviones no podían aterrizar y tenían que volar en círculos, algunos con muy poco combustible. En tierra, cerca de cuarenta aviones se preparaban para despegar, pero no podrían hacerlo hasta que disminuyera la cantidad de aviones en zona de espera. Todos los espacios disponibles se llenaban más y más de aparatos, muchos con los motores en marcha.
Los cobertizos y depósitos de todas las compañías estaban repletos de carga; la tormenta imposibilitaba el tránsito habitual. Los supervisores de carga contemplaban, nerviosos, los artículos perecederos: flores de invernadero de Wyoming para Nueva Inglaterra, una tonelada de queso de Pennsylvania para Anchorage, en Alaska; arvejas congeladas para Islandia; langostas vivas con destino a Europa. Las langostas debían figurar en los menús del día siguiente en Edimburgo y París, con la mención: «frescas, de procedencia local» y los turistas americanos las pedirían con absoluta inocencia. Con tormenta o sin ella, los contratos exigían que los comestibles perecederos llegaran frescos a su destino.
En el gran salón de pasajeros reinaba el caos entre los miles de personas que debían viajar en vuelos anulados o demorados. Por todas partes se veían montañas de equipajes. El amplio vestíbulo central presentaba un aspecto mezcla de partido de fútbol muy reñido y de la tienda Macy’s en la víspera de Navidad.
En lo más alto del tejado de la terminal, el jactancioso letrero del aeropuerto: Lincoln Internacional — Encrucijada Aérea del Mundo, había quedado totalmente oscurecido por los remolinos de nieve.
...
LAS UVAS DE LA IRA (John Steinbeck)
Las últimas lluvias cayeron con suavidad sobre los campos rojos y parte de los campos grises de Oklahoma, y no hendieron la tierra llena de cicatrices. Los arados cruzaron una y otra vez por encima de las huellas dejadas por los arroyos. Las últimas lluvias hicieron crecer rápidamente el maíz y salpicaron las orillas de las carreteras de hierbas y maleza, hasta que el gris y el rojo oscuro de los campos empezaron a desaparecer bajo una manta de color verde. A finales de mayo el cielo palideció y las rachas de nubes altas que habían estado colgando tanto tiempo durante la primavera se disiparon. El sol ardió un día tras otro sobre el maíz que crecía hasta que una línea marrón tiñó el borde de las bayonetas verdes. Las nubes aparecieron, luego se trasladaron y después de un tiempo ya no volvieron a asomar. La maleza intentó protegerse oscureciendo su color verde y cesó de extenderse. Una costra cubrió la superficie de la tierra, una costra delgada y dura, y a medida que el cielo palidecía, la tierra palideció también, rosa en el campo rojo y blanca en el campo gris.
En los barrancos abiertos por las aguas, la tierra se deshizo en secos riachuelos de polvo. Las ardillas de tierra y las hormigas león iniciaron pequeñas avalanchas. Y mientras el fiero sol atacaba día tras día, las hojas del maíz joven fueron perdiendo rigidez y tiesura; al principio se inclinaron dibujando una curva, y luego, cuando la armadura central se debilitó, cada hoja se agachó hacia el suelo. Entonces llegó junio y el sol brilló aún más cruelmente. Los bordes marrones de las hojas del maíz se ensancharon y alcanzaron la armadura central. La maleza se agostó y se encogió, volviendo hacia sus raíces. El aire era tenue y el cielo más pálido; y la tierra palideció día a día.
En las carreteras por donde se movían los troncos de animales, donde las ruedas batían la tierra y los cascos de los caballos la removían, la costra se rompió y se transformó en polvo. Cualquier cosa que se moviera levantaba polvo en el aire; un hombre caminando levantaba una fina capa que le llegaba a la cintura, un carro hacía subir el polvo a la altura de las cercas y un automóvil dejaba una nube hirviendo detrás de él. El polvo tardaba mucho en volver a asentarse.
A mediados de junio llegaron grandes nubes procedentes de Texas y del Golfo, nubes altas y pesadas, cargadas de lluvia. En los campos, los hombres alzaron los ojos hacia las nubes, olfatearon el aire y levantaron dedos húmedos para sentir la dirección del viento. Y los caballos mostraron nerviosismo mientras hubo nubes en el cielo. Las nubes de lluvia dejaron caer algunas gotas y se apresuraron en dirección a otras tierras. Tras ellas el cielo volvió a ser pálido y el sol llameó. En el polvo quedaron cráteres donde las gotas de lluvia habían caído, y salpicaduras limpias en el maíz, y nada más.
Un viento suave siguió a las nubes de lluvia, empujándolas hacia el norte y chocando blandamente contra el maíz, que empezaba a secarse. Pasó un día y el viento aumentó, constante, sin ráfagas que lo interrumpieran. El polvo subió de los caminos y se extendió: cayó sobre la maleza al lado de los campos e invadió los campos mismos. Entonces el viento se hizo fuerte y duro y se estrelló contra la costra que la lluvia había formado en los maizales. Poco a poco el polvo se mezcló y oscureció el cielo, y el viento palpó la tierra, soltó el polvo y se lo llevó, al tiempo que crecía en intensidad. La costra de la lluvia se quebró y el polvo se elevó sobre los campos y formó en el aire penachos grises como humo perezoso. El maíz trillaba el viento y hacía un ruido seco, impetuoso. El polvo más fino ya no volvió a posarse en la tierra, sino que desapareció en el oscuro cielo.
El viento creció, removió bajo las piedras, levantó paja y hojas viejas, e incluso terrones pequeños, dejando una estela mientras navegaba sobre los campos. El aire y el cielo se oscurecieron y el sol brilló rojizo a través de ellos, y el aire se volvió áspero y picante. Por la noche el viento corrió más rápido sobre el campo, cayó con astucia entre las raicillas del maíz y éste luchó con sus debilitadas hojas hasta que el viento entrometido liberó las raíces y, entonces, los tallos se ladearon cansinos hacia la tierra apuntando en la dirección del viento.
Llegó la aurora, pero no el día. En el cielo gris apareció un sol rojo, un débil círculo que daba poca luz, como en el crepúsculo; y conforme avanzaba el día, el anochecer se transformó en oscuridad y el viento silbó y lloriqueó sobre el maíz caído.
Los hombres y las mujeres permanecieron acurrucados en sus casas y para salir se tapaban la nariz con pañuelos y se protegían los ojos con gafas. La noche que volvió era una noche negra, porque las estrellas no pudieron atravesar el polvo para llegar abajo, y las luces de las ventanas no alumbraban más allá de los mismos patios. El polvo estaba ahora mezclado uniformemente con el aire, formando una emulsión equilibrada. Las casas estaban cerradas a cal y canto, y las puertas y ventanas encajadas con trapos, pero el polvo que entró era tan fino que no se podía ver en el aire, y se asentó como si fuera polen en sillas y mesas, encima de los platos. La gente se lo sacudía de los hombros. Pequeñas líneas de polvo eran visibles en los dinteles de las puertas.
A media noche el viento pasó y dejó la tierra en silencio. El aire lleno de polvo amortiguaba el sonido mejor que la niebla. La gente, tumbada en la cama, oyó cómo el viento paraba. Se despertaron cuando el impetuoso viento desapareció. Tumbados en silencio escucharon intensamente la quietud. Luego cantaron los gallos, un canto amortiguado y las personas se removieron inquietas en sus camas deseando que llegara la mañana. Sabían que el polvo tardaría mucho tiempo en dejar el aire y asentarse. Por la mañana el polvo colgó como una niebla y el sol era de un rojo intenso, igual que sangre joven. Durante todo ese día y el día siguiente el polvo se fue filtrando desde el cielo. Una manta uniforme cubrió la tierra. Se asentó en el maíz, se apiló encima de los postes de las cercas y sobre los alambres, se posó en los tejados y cubrió la maleza y los árboles.
Las gentes salieron de sus casas y olfatearon el aire cálido y picante y se cubrieron la nariz defendiéndose de esa atmósfera. Los niños salieron de las casas, pero no corrieron ni gritaron como hubieran hecho después de la lluvia. Los hombres, de pie junto a las cercas, contemplaron el maíz echado a perder, muriendo deprisa ahora, sólo un poco de verde visible tras la película de polvo. Callaban y se movían apenas. Y las mujeres salieron de las casas para ponerse junto a sus hombres, para sentir si esta vez ellos se irían abajo. Observaron a hurtadillas sus semblantes, sabiendo que no tenía importancia que el maíz se perdiera siempre que otra cosa persistiese. Los niños se quedaron cerca, dibujando en el polvo con los dedos de los pies desnudos y pusieron sus sentidos en acción para averiguar si los hombres y las mujeres se vendrían abajo. Miraron furtivamente los rostros de los adultos, y luego, con esmero, sus dedos dibujaron líneas en el polvo. Los caballos se acercaron a los abrevaderos y agitaron el agua con los belfos para apartar el polvo de la superficie. Pasado un rato, los rostros atentos de los hombres perdieron la expresión de perplejidad y se tornaron duros y airados, dispuestos a resistir. Entonces las mujeres supieron que estaban seguras y que sus hombres no se derrumbarían. Luego preguntaron: ¿Qué vamos a hacer? Y los hombres replicaron: No sé. Pero estaban en buen camino. Las mujeres supieron que la situación tenía arreglo, y los niños lo supieron también. Unos y otros supieron en lo más hondo que no había desgracia que no se pudiera soportar si los hombres estaban enteros. Las mujeres entraron en las casas para comenzar a trabajar y los niños empezaron a jugar, aunque cautelosos. A medida que el día avanzaba, el sol fue perdiendo su color rojo. Resplandeció sobre la tierra cubierta de polvo. Los hombres, sentados a la puerta de sus casas, juguetearon con palitos y piedras pequeñas; permanecieron inmóviles sentados, pensando y calculando.
...
EL PODER Y LA GLORIA (Graham Greene)
Mr. Tench salió a buscar el otro cilindro, afuera, bajo el sol llameante de Méjico y el polvo blanquecino. Unos cuantos zopilotes se asomaron desde el tejado con apática indiferencia; todavía no era él una carroña. Un vago sentimiento de rebeldía sacudió su corazón; se destrozó las uñas al arrancar un pedrusco del suelo, que arrojó a las aves. Una de ellas partió aleteando sobre la ciudad: sobre la plaza chiquitina; sobre el busto de un ex presidente, ex general, ex ser humano; sobre los dos tenderetes donde se vendía agua mineral; hacia el río y el mar. No encontraría nada, ya que los tiburones buscaban carroña por allí. Mr. Tench siguió atravesando la plaza.
Le dijo Buenos días a un hombre con pistola que estaba sentado en un cuadrito de sombra contra la pared. Pero allí no era como en Inglaterra: el hombre no dijo nada, tan sólo alzó la vista con malevolencia, como si jamás hubiera tenido trato con él, como si él no fuera quien puso el forro de oro en dos de sus muelas.
De todos modos esto no le hizo detenerse. Dejó atrás la Tesorería que antes fue iglesia, y se dirigió al muelle. A mitad de camino se le olvidó de pronto por qué había salido. ¿Por un vaso de agua mineral? Era cuanto se podía beber en estado de prohibición, excepto la cerveza; pero ésta era monopolio del Gobierno y demasiado cara, salvo en ocasiones especiales. Una horrible sensación de náusea le afligió el estómago. No podía ser agua mineral lo que necesitaba. Desde luego era el otro cilindro...; había llegado el barco. Sintió su alborozado silbido desde la cama después del almuerzo. Pasó ante la barbería y dos dentistas y alcanzó la orilla del río entre un almacén y la Aduana.
El río avanzaba lento cerca del mar entre los platanares; el General Obregón estaba amarrado y descargaba la cerveza; un centenar de cajas aparecían ya apiladas sobre el muelle. Míster Tench, de pie a la sombra de la Aduana, pensaba: “¿Por qué estoy aquí?” Perdía la memoria con el calor. Reunió la bilis y escupió con abandono al sol. Sentóse después sobre una caja y esperó. Nadie le había de visitar antes de las cinco.
El General Obregón estaba a unas treinta yardas. Con unos pies de barandilla deteriorada, un bote salvavidas, una campana colgada de una cuerda podrida, una lámpara de aceite en la serviola, parecía poder resistir dos o tres años más en el Atlántico si no se metía en una nortada del golfo. Ése, por supuesto, sería su final. En realidad no importaba: todos van asegurados automáticamente al comprar el pasaje. Media docena de pasajeros se apoyaban en la borda entre los pavos trabados y miraban el puerto: el almacén, las calles vacías y calcinadas con consultorios de dentistas y barberías.
...
y otro comienzo que me gustó
HISTORIA DE DOS CIUDADES (Charles Dickens)
Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, sólo es aceptable la comparación en grado superlativo.
..
*JT
*


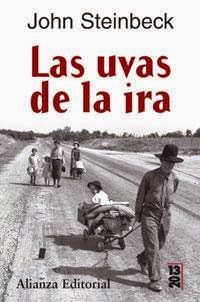


No hay comentarios:
Publicar un comentario